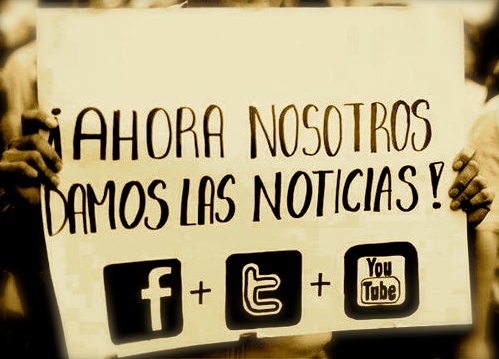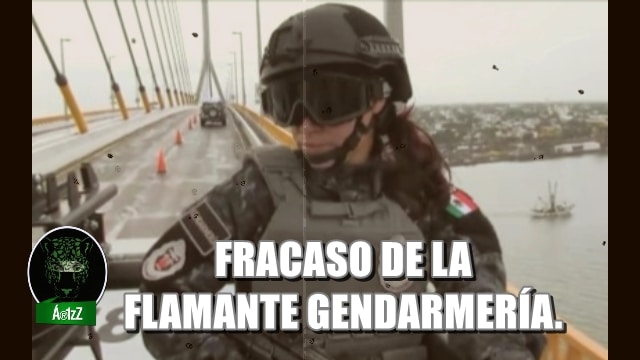Ponencia presentada por Anel Hernández Sotelo en el 2do. Encuentro de Humanistas Digitales,celebrado en la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México del 19 al 23 de mayo de 2014.
El interés de los humanistas por el desarrollo de una perspectiva teórica capaz de analizar el devenir histórico de determinadas épocas y sociedades desde su producción artística, científica, filosófica y literaria, podríamos encontrarlo en los albores del siglo XIX. La historiografía social y cultural de los siglos XX y XXI forma parte de una tradición de larga duración que ha promovido la importancia del estudio de los sujetos y agentes históricos no hegemónicos, en virtud de la preeminencia de los estudios históricos político-económicos.[1] Para realizar la compleja tarea de investigación y análisis sobre las comunidades no hegemónicas (los de abajo, los heterodoxos, los marginados, los desposeídos, etc.), desde los años Sesentas se hizo evidente la necesidad del trabajo interdisciplinario entre científicos sociales y humanistas con diferentes especializaciones.[2]
Gracias a este diálogo interdisciplinario surgió, evolucionó y se consolidó lo que en nuestros días llamamos historia cultural. Cabe destacar que esta forma de hacer historia no puede definirse ni por sus objetos de estudio ni por sus métodos pues actualmente el concepto de cultura se refiere a “un repertorio amplio de códigos o de convenciones, un compendio vastísimo de prótesis y de instrumentos, un depósito de reglas, de significados, de prohibiciones y prescripciones”,[3] en oposición a lo natural, es decir, a lo que “no producen o controlan los hombres, sino lo que les sobreviene sin el gobierno de su voluntad”.[4] Dada la diversidad temática y metodológica, Peter Burke afirma que “el común denominador de los historiadores culturales podría describirse como la preocupación por lo simbólico y su interpretación”,[5] mientras que Roger Chartier asienta que la historia cultural es “una historia de la construcción de la significación”.[6] De ahí que la historia cultural se nutre del pensamiento filosófico, sociológico, antropológico, semiótico, hermenéutico y literario de estudiosos como Pierre Bourdieu, Michel Foucautl, Roland Barthes, Mijail Bajtin, Hayden White, Norbert Elias, Umberto Eco, Walter Mignolo, Wolfang Isser, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœr, D. F. Mckenzie, Antonio Gramsci, René Girard, por mencionar algunos.
Para los fines que nos ocupan en esta presentación, cabe preguntarnos por las implicaciones ideológicas y discursivas que detenta la noción de “cultura mexicana”, pues considero que sólo mediante un ejercicio de anacronismo conceptual sería posible abordar las prácticas culturales de resistencia al pensamiento hegemónico en el territorio, manifiestas con anterioridad al año de 1821. El objetivo del tema propuesto es el análisis de los usos, costumbres y movimientos sociales generados a partir del reconocimiento de la posición jurídico-política independiente del territorio. Sin embargo, ni entonces ni ahora es posible definir una única “cultura mexicana” debido a varios factores, entre los que destacan: a) la modificación de las fronteras mexicanas durante el siglo XIX; b) la diversidad de prácticas culturales entre la población mexicana debida a los agentes geográficos y climáticos que determinan diferentes modos de producción ligados a determinada cosmovisión; c) los procesos desiguales de mestizaje en cada región, así como la disposición de los lugares de asentamiento de comunidades extranjeras en México desde el siglo XIX hasta nuestros días; d) la política centralizadora (disfrazada de federalismo) que ha imperado en los gobiernos nacionales y que tiene como resultado la disparidad de oportunidades económicas y sociales entre las regiones que conforman el país; e) la pluralidad de lenguas[7] y lenguajes en los contextos urbanos y rurales; entre otros.
En virtud de éstos y otros elementos, es necesario referirnos a las culturas mexicanas, atendiendo las consideraciones expuestas por Geertz sobre el vasto y complejo concepto de “cultura”: «la primera es la de que la cultura se comprende mejor no como complejos esquemas concretos de conducta –costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos-, […] sino como una serie de mecanismos de control –planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman “programas”)- que gobiernan la conducta. La segunda idea es la de que el hombre es precisamente el animal que más depende de esos mecanismos de control extragenéticos, que están fuera de su piel, de esos programas culturales para ordenar su conducta.»[8]
Las generalizaciones expuestas hasta aquí evidencian la imposibilidad de abarcar en este escrito siquiera un tímido acercamiento a las prácticas y representaciones de resistencia al pensamiento dominante entre las culturas mexicanas de los siglos XIX, XX y XXI. Por ello, he decidido delimitar la temática en torno al uso de las tecnologías digitales como plataforma del pensamiento contestatario en la historia reciente de México.
QUÉ ENTENDER POR…
Con mucha frecuencia, académicos e intelectuales caemos en la trampa del uso y abuso de supuestos conceptuales que, a nuestro juicio, se sobreentienden. En el ámbito de las disciplinas sociales y humanísticas, esta práctica -además de generar una multiplicidad de lugares comunes que se repiten sin cesar- tiene al menos tres consecuencias: la ininteligibilidad de los conceptos entre personas no familiarizadas con el gremio que los declara; la depreciación del significado de los términos utilizados, cuando éstos se expresan de manera consuetudinaria, omitiendo el sentido en que se enuncian; y, finalmente, que del desgaste del uso confuso de los conceptos, resulta que las palabras dejan de significar.
Las voces práctica y representación están intrínsecamente ligadas al concepto de cultura en los términos antes descritos. Pierre Bourdieu escribe que las prácticas individuales y colectivas se originan en el habitus. Éste es una especie de red de condiciones y convenciones construidas de manera artificial, reproducidas y sancionadas históricamente. La repetición por generaciones de esas construcciones cognitivas artificiales determina su proliferación inconsciente, con lo que las realidades construidas quedan naturalizadas, es decir, las “estructuras estructuradas” devienen en “estructuras estructurantes”.[9] De este proceso de naturalización surgen las regularidades objetivas, es decir, las “acciones de carácter rutinario codificadas en la asunción inconsciente de lo que es razonable y lo que no lo es, en un corpus de sabiduría, refranes, lugares comunes, preceptos éticos (eso no es para la gente como nosotros) y, en un nivel más profundo, principios inconscientes de los valores y modos de ser.”[10] Así, la práctica es la acción manifiesta del habitus, producto “de la dialéctica del opus operatum y del modus operandi”.[11]
En cuanto a la noción de representación, González Ochoa apunta que se trata de un concepto heterogéneo, dada la vinculación del término con sus múltiples potencialidades de actualización sensorial e intelectual (imágenes visuales, retóricas, escriturales, mentales, gestuales, etc.[12]). Así, de manera general, la representación podría definirse como “un proceso por medio del cual se instituye un representante que, en un cierto contexto, ocupa el lugar de lo que representa”.[13] Son tres las competencias genéricas del proceso de representación: la simbólica, la epistémica y la estética.
De acuerdo con Gombrich, este proceso está vinculado de manera directa con “lo deseado”, es decir, que la representación es una ilusión de realidad que “no puede separarse de su finalidad, ni de las demandas de la sociedad en la que gana adeptos su determinado lenguaje visual”.[14] Por ello el historiador de origen vienés insistió en la inexistencia del inocente ojo humano, rescatando la doctrina de Plinio: “la mente es el verdadero instrumento de la visión y la observación, y los ojos sirven como una especie de vasija que recibe y transmite la porción visible de la conciencia”.[15] Así, representación no es sinónimo de similitud. La representación “es, en su origen, la creación de sustitutivos a partir de material dado”.[16] Estos sustitutivos “calan profundamente en funciones que son comunes al hombre y al animal”, pues “la ‘representación’ no depende de semejanzas formales, más allá de los requerimientos mínimos de la función”.[17]
Ahora bien, ¿qué podemos entender por prácticas y representaciones culturales de resistencia al pensamiento dominante? En términos de filosofía política, la resistencia a la opresión es uno de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre –aunado a los de libertad, propiedad y seguridad- asentado en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789). El derecho a la resistencia «remite a nociones muy simples: todo poder político es instituido por una comunidad con miras a su propio bien; cuando los que están encargados del gobierno traicionan esta misión y utilizan el poder que les ha sido conferido para oprimir al pueblo, éste tiene por naturaleza el derecho de oponerse a los gobernantes, de considerar nulos sus actos, de resistirse a ellos (en caso de necesidad por la fuerza), de deponerlos y de juzgarlos por sus desmanes».[18]
En virtud de la simplicidad confesa en esta definición, es necesario un acercamiento –siquiera somero- al pensamiento de Michel Foucault. Para el filósofo francés, la unicidad discursiva no está determinada por la constancia y la homogeneidad, sino “por la coexistencia de […] enunciados dispersos y heterogéneos; [por] el sistema que rige su repartición, el apoyo de los unos sobre los otros, la manera en que se implican o se excluyen, la transformación que sufren, el juego de su relevo, de su disposición y de su reemplazo”.[19] Entonces, ningún discurso es autónomo y “en el caso de que entre los objetos, los tipos de enunciación, los conceptos, las elecciones temáticas, se pudiera definir una regularidad (un orden, correlaciones, posiciones en funcionamientos, transformaciones), se dirá, por convención, que se trata de una formación discursiva.”[20] Estos elementos constitutivos de las formaciones discursivas, aunados a sus mutaciones, sirven para definir lo que es el poder.
Foucault afirma que “el discurso desempeña un papel dentro de un sistema estratégico en el que el poder está implicado y gracias al cual funciona. El poder no está, por tanto, al margen del discurso. El poder es algo que opera a través del discurso, puesto que el discurso mismo es un elemento en un dispositivo estratégico de relaciones de poder.”[21] El poder, entonces, no es referible sólo a las acciones ejercidas desde la política estatal. El poder se sustenta en diversos estados de dominación o sujeción socialmente reproducidos, cuyas relaciones son capaces de adiestrar y disciplinar al/los otro(s) en determinadas maneras de ser, de estar y de vivir. “El poder –apunta Foucault- está siempre presente; quiero decir la relación en la que uno quiere intentar dirigir la conducta del otro. Se trata, por tanto, de relaciones que se pueden encontrar en diferentes niveles, bajo diferentes formas; tales relaciones son móviles, es decir, se pueden modificar, no están dadas de una vez por todas.”[22]
Sin embargo, mientras que en las disposiciones inculcadas y naturalizadas del habitus “las prácticas más improbables se ven excluidas, antes de cualquier examen, a título de lo impensable, por esa suerte de sumisión inmediata al orden que inclina a hacer de la necesidad virtud, es decir, a rechazar lo rechazado y a querer lo inevitable”;[23] en las relaciones de poder, “tras todas las aceptaciones y las coerciones, más allá de las amenazas, de las violencias y de las persuasiones, cabe la posibilidad de ese movimiento en el que la vida ya no se canjea, en el que los poderes no pueden ya nada y en el que, ante las horcas y las ametralladoras, los hombres se sublevan”.[24]
Encuentro pues que la sutil diferencia entre la dinámica del habitus y la de las relaciones de poder, radica en que el primero se sustenta en el olvido, sea este debido a “la compulsión de repetición, la cual impide la toma de conciencia del acontecimiento traumático”[25] o al “manejo de la historia autorizada, impuesta, celebrada, conmemorada –de la historia oficial-«, es decir, a la imposición de un “relato canónico” que despoja a los actores sociales “de su poder originario de narrarse a sí mismos”.[26] En cambio, la condición indispensable que posibilita las relaciones de poder reside en el ejercicio de liberarse de sí mismo (me atrevo a decir, de liberarse del habitus), mediante el autoanálisis de la propia historicidad frente a los cuatro “‘juegos de verdad’ […] que los hombres utilizan para entenderse a sí mismos”,[27] a saber: 1) tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologías de poder, que determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una objetivación del sujeto; 4) tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad.»[28]
En este sentido, las relaciones de poder son tales en cuanto se correlacionan con los núcleos de resistencia que se les oponen. La resistencia, señala Foucault, es un entrenamiento “del pensamiento mediante el pensamiento”,[29] pero desde un tipo de marginalidad intramuros (y no externa, como se suele asegurar) a las relaciones de poder. Esta marginalidad desde dentro rechaza vivencialmente los juegos de poder y de verdad -los juegos discursivos-, intentando no someterse a las reglas impuestas de quienes se ubican en los estados de dominación. Y es que, «para que se ejerza una relación de poder hace falta, por tanto, que exista siempre cierta forma de libertad por ambos lados. Incluso cuando la relación está completamente desequilibrada, cuando se puede decir que, verdaderamente, uno tiene el poder sobre otro, un poder no se puede ejercer sobre alguien más que en la medida en que a este último le queda la posibilidad de matarse, de saltar por una ventana o de matar al otro. Eso quiere decir que, en las relaciones de poder, existe necesariamente posibilidad de resistencia, pues si no existiera tal posibilidad –de resistencia violenta, de huida, de engaño, de estrategias que inviertan la solución- no existirían en absoluto relaciones de poder». [30]
Así, por prácticas y representaciones de resistencia entiendo un complejo engranaje entre la realización del hacer, los vehículos experimentales con por medio de los cuáles esa realización se hace visible o manifiesta y los dispositivos simbólicos creados para servir como sustitutivos al habitus de subordinación. Este complejo, asimilado como la “insurrección de los saberes”,[31] posibilita una lectura resignificadora de las herramientas y estrategias de dominación, gracias a la recuperación de las memorias individuales y colectivas.
LA INTERNET, LA WORLD WIDE WEB y EL SISTEMA-MUNDO
Los orígenes de la Internet[32] se remontan a la década de los sesentas del siglo XX cuando, en uno de los periodos más álgidos de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense apoyó el desarrollo de una red de interacción social interconectada mundialmente por medio de ordenadores, con fines militares y de espionaje. No fue sino hasta los años ochenta cuando se inició la política democratizadora del uso de la red de redes en las universidades de Estados Unidos e Inglaterra.[33]
La Internet, como un dispositivo comunicacional entrelazado globalmente, ofrece múltiples funciones: el correo electrónico, la conferencia virtual, el acceso y consulta de bases de datos y documentos, la transferencia de diferentes tipos de archivos, las redes sociales y la World Wide Web (mejor conocida como la Web). Esta última es “una gran base de datos descentralizados que emplea el hipertexto para navegar a través de complejos caminos para recuperar datos”[34] y fue creada en 1989 por el londinense Tim Berners-Lee en Suiza. Es importante destacar que la Web no es sinónimo de la Internet, la primera es “un subconjunto de Internet que consiste en páginas a las que se puede acceder usando un navegador [mientras que la] Internet es la red de redes donde reside toda la información”.[35] Así, el correo electrónico, los protocolos para la transferencia de datos, los videojuegos en línea y otras funciones, son parte de la Internet pero no de la Web. Finalmente, la Web funciona a través de programas conocidos como buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc.) que recuperan información de los servidores remotos (http es el más común) de otros ordenadores.
En la actualidad el uso de Internet parece omnipresente pues, incluso en países como México, la posesión de al menos una dirección de correo electrónico y el conocimiento básico para navegar en la red, es ya una exigencia política, administrativa y social, a pesar de que los indicadores estadísticos sobre la disposición de ordenadores y conexión a la Internet en los hogares mexicanos demuestran que en 2012, el 59% de la población con ordenador en casa (sólo 9.8 millones de personas) no tenía conexión a la Internet por falta de recursos económicos.[36] Podría entonces pensarse que, con base en estas cifras desalentadoras, el uso de tecnologías digitales en México no supone el desarrollo de formas de resistencia a las relaciones de poder.
Sin embargo, los recientes (y no tan recientes) estudios histórico-culturales sobre el impacto de la imprenta en sociedades tradicionalmente consideradas analfabetas durante la Época Moderna, sugieren la posibilidad de modificar esta perspectiva. No es lugar para profundizar sobre las prácticas y representaciones lecto-escriturales en las sociedades modernas asociadas a la producción masiva de textos, pero es necesario recordar que en entre los siglos XVI y XVIII, el lector no fue considerado sólo como aquel que tenía conocimientos para decodificar e interpretar los signos impresos o manuscritos. El lector era también quien, sin tener aquellos conocimientos, decodificaba e interpretaba por medio de la escucha, es decir, aquel que leía de oídas.[37]
Así, aunque la documentación cualitativa y cuantitativa de estas y otras formas subalternas de socialización de los saberes es escasa, el hecho de problematizar estas prácticas como objeto de investigación implica en sí mismo la posibilidad de su reconstrucción. Y es que, si la posesión del libro y la capacidad de leerlo por sí mismo no fueron condicionales sustantivas para saberse lector, la posesión de un ordenador en casa conectado a la Internet, no supone el extrañamiento sociocultural frente a las tecnologías digitales, aún cuando el sujeto no consiga si quiera encender una computadora. Porque, en uno y otro caso, no sólo se trata de analizar la información contenida en el soporte (libro / ordenador), sino de entender cómo esta información circula y deviene en comunicación horizontal y transformativa, considerando el impacto de la apropiación y difusión de los saberes en la creación de nexos sociales (físicos o virtuales) basados en intereses comunes.
Una discusión cotidiana en nuestros días versa sobre los cambios significativos en los comportamientos humanos generados por el uso y abuso de la Internet y la Web. Algunos asumen que, dada la rapidez con la que circula la información en los medios digitales, el ejercicio de la reflexión se ha visto desplazado por una ambición desordenada por la acumulación de datos, muchos de ellos intrascendentes. Existe también la preocupación por la cantidad de tiempo que la gente se conecta diariamente a la red y el tipo de contenidos más demandados por los usuarios, así como por el registro de una suerte de antisocialización física y una hipersocialización virtual.
Ante estas y otras inquietudes, personalmente considero que, si bien es cierto que nuestras formas de interactuar con otros seres humanos se han modificado radicalmente, el problema de fondo no es la existencia de la Internet ni de la Web sino que, paradójicamente, en el mundo de la información masiva e instantánea (que deviene, en muchos casos, en esquizofrenia informativa[38]) y de las redes sociales virtuales, no hemos sido capaces de desarrollar una educación digital que devele sus potencialidades como agente de cambio social. No hemos entendido en suficiencia que la Internet es una de tantas redes (familiares, institucionales, comerciales, educativas, etc.) hoy indispensables para el desenvolvimiento humano -y me atrevería a decir, para su sobrevivencia- y que, así como en el entorno familiar existen acuerdos de convivencia que permiten su funcionamiento y el desarrollo del espíritu solidario, en el entorno virtual urge que usuarios y futuros usuarios hagamos de la red un espacio humanizado, humanitario y humanístico que funcione para promover el análisis y la crítica del habitus global, capaz de transformar la solidaridad virtual en solidaridad terrenal. Porque, si la condición que permite el juego relaciones de poder-resistencia es la libertad, hoy la Internet es uno de los escasos espacios que posibilitan la manifestación pública y masiva de su ejercicio. El reto es lograr que las manifestaciones libertarias virtuales se socialicen en el mundo no virtual, consiguiendo que virtuales y no virtuales participen juntos en el espacio común de la plaza, convertida ahora en ágora de discusión crítica.
Es necesario que la discusión crítica, el intercambio de información, el uso de la hipertextualidad digital y las formas de resistencia en el siglo XXI se basen en la comprensión del funcionamiento del sistema-mundo capitalista. Éste, grosso modo, se puede definir como “una economía-mundo estable, que proyectándose en una escala mundial, no es ni efímera ni puramente local o regional, a pesar de que tampoco ha terminado convirtiéndose, como sucedió siempre en el pasado con las economías-mundo que no fenecían y que se afirmaban de manera más estable, en un imperio-mundo específico”.[39]
Wallerstein afirma que el origen de este sistema se encuentra en la toma del poder político por parte de la burguesía del siglo XVI y que la organización del sistema-mundo comprende “una estructura tripartita jerárquica, polarizada y desigual que subdivide a dicho sistema-mundo en una pequeña zona central, una zona semiperiférica y una vasta zona periférica”.[40] La zona centro del sistema-mundo capitalista se caracteriza por “ser la base de la existencia del Estado más fuerte y hegemónico a nivel mundial”, mientras que la periferia funciona a partir de “las formas más brutales, descarnadas y extenuantes de explotación del trabajo, junto a los mayores niveles de pobreza y hasta miseria relativa y absoluta”. Las semiperiferias son “más ricas que la periferia pero menos ricas que el centro, con desarrollos intermedios en lo económico, lo político, lo social y lo cultural”.[41]
México forma parte de la semiperiferia, “con una industria bastante razonable, aunque sin control de tecnologías avanzadas y poca inversión en C&T e I&D”,[42] situación que de ninguna manera implica la posibilidad de saltar a la zona centro del sistema-mundo capitalista, pues éste, como se apuntó, ha sido estable desde el siglo XVI. Además, tal condición no la comparten todos los países latinoamericanos, que en su mayoría son periféricos, por lo que el enfoque del sistema-mundo capitalista abre otra “vena abierta” latinoamericana, pues Wallerstein asegura que “es absolutamente imposible que América Latina se desarrolle, no importa cuáles sean las políticas gubernamentales que se adopten, porque lo que se desarrolla no son los países. Lo que se desarrolla es únicamente la economía-mundo capitalista, y esta economía-mundo es de naturaleza polarizadora”.[43]
Así, el uso de las tecnologías digitales nos permite conocer y relacionar los acontecimientos globales que se interconectan para hacen funcionar al sistema-mundo capitalista. Pero no sólo eso. Wallerstein supone que el sistema capitalista se desintegrará enteramente en treinta o cuarenta años, debido a la eminente desruralización del mundo, a la polarización demográfica, a la migración legal o ilegal sur-norte y a la devastación ecológica.[44] El tiro de gracia para el capitalismo será, según el autor, la democratización social real, la vuelta a la comunidad, como consecuencia de los factores mencionados pues «la democratización no es una mera cuestión de partidos múltiples, sufragio universal y elecciones libres. La democratización es una cuestión de acceso igual a las verdaderas decisiones políticas a un nivel de vida, y a una seguridad social razonables. La democracia no puede coexistir con una gran polarización socioeconómica, ni a nivel nacional, ni a nivel mundial. […] La ola de democratización será el último clavo en el ataúd (“nail in the coffin”) del Estado liberal».[45]
¿Es posible alcanzar esta democratización global? No lo sé, pero el paso previo para abrir la posibilidad de que esto suceda es aniquilar nuestros habitus de subordinación, por medio del conocimiento de las formas en que el pensamiento neoliberal dominante opera. Y, sin temor a equivocarme, en este proceso cognoscitivo y concientizador la Internet y la Web son herramientas fundamentales.
RECUPERAR LA VOZ PÚBLICA POR MEDIO DE YOUTUBE
YouTube es un sitio web fundado en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karin, entonces empleados de PayPal, para compartir con otras personas el video de una megafiesta, imposible de trasferir por correo electrónico debido a su tamaño.[46] Hoy, el sitio permite que cualquier persona vea los videos subidos por los usuarios y los comparta mediante las redes sociales o copiando el localizador URL (Uniform Resource Locator) para llevarlo a una plataforma diferente (blogs, correo electrónico, hipervínculos en programas de texto, etc.). Si un usuario genera una cuenta de registro en el portal, puede además subir sus propios videos. Todos los servicios son gratuitos.
Siendo un portal de acceso abierto y gratuito, la diversidad de videos que contiene hace imposible su clasificación. Lo que aquí me interesa es destacar el uso de Youtube como un espacio público de alcances masivos, que ha servido en nuestro país como plataforma crítica a las políticas estatales y gubernamentales y, potencialmente, como modificador de representaciones colectivas. Me serviré de un único caso, aunque este tipo de prácticas son cada vez más comunes en el mundo virtual.
El 20 de julio de 2013 el usuario de Youtube registrado con el nickname Poncho Pilatos, subió al sitio el video titulado Abuelita mexicana enojada con los Politicos de Mexico [sic].[47] Se trata de un discurso videograbado en casa, con una duración de casi catorce minutos, dirigido a los políticos mexicanos por María de la Luz Sánchez Treviño, de 86 años. La señora Sánchez comienza su alegato con la convicción de que será vista y escuchada masivamente, además de saberse portadora de un sentimiento compartido: «Yo traigo una cosa muy adentro que quiero platicar con ustedes, mis queridos amigos compatriotas. Quiero notificarles mi sentir de todo lo que nos está pasando con estos sinvergüenzas que tenemos de gobernantes, que no son más que unos rateros disfrazados, disfrazaditos nada más, pero no dejan de ser rateros, porque están hundiendo a México cada sexenio más, cada sexenio más, y el pueblo es el amolado».
El análisis del discurso verbal y gestual, así como de la entonación y el entorno que se muestran en el video rebasan los alcances de este escrito. Ahora sólo propongo, en líneas generales, enfocarnos en la importancia de prácticas de resistencia vinculadas con las tecnologías digitales como la que nos ocupa. En el video se hace evidente que la oradora está leyendo un texto. Sea éste de su autoría o no –cosa que habría que investigar-, lo cierto es que la oradora no parece ajena a lo que está diciendo. Su argumentación es la de una persona informada y crítica, capaz de vincular su pasado vivencial con un presente colectivo que no le anima a reír, al contrario de las manifestaciones festivas de los integrantes del programa televisivo Tercer Grado que refiere la señora Sánchéz durante el “debate” sobre la cantidad de zapatos presumidos por el exgobernador de Tabasco, Antonio Granier.[48] Sus gestos faciales, su movimiento corporal y la entonación que utiliza forman parte del discurso indignado que pronuncia.
La realización del video es, a todas luces, un trabajo colectivo al menos de dos personas (la oradora y la persona que grabó y subió el video a YouTube -en el supuesto de que Poncho Pilatos haya realizado ambas labores-), que se apropiaron de las tecnologías de producción para contraponerse a las tecnologías de poder, a partir de saberes y sentimientos contenidos en las tecnologías del yo. Pero, además de revelar la existencia de una práctica cultural contestataria emergente, este video posee un fuerte contenido simbólico que atenta contra diferentes lugares comunes sobre la vejez, es decir, pone en entredicho las tecnologías del sistema de signos.
Aunque es evidente que María de la Luz es una anciana (del latín antiatus, que va delante), la oradora reafirma su condición al presentarse como “una persona mayor”, acto con el que legitima el espacio que le ha sido vedado a los viejos en nuestra sociedad. La “abuelita enojada” es coherente, enuncia con fuerza, increpa a quienes detentan el poder político, posee la sabiduría adquirida por los años y se aventaja por medio de dispositivos tecnológicos inimaginables en su juventud. Así, la resistencia manifiesta en este video puede leerse, al menos, desde tres ángulos: el contenido discursivo, el uso de los soportes digitales y la resignificación de la ancianidad en el contexto urbano del México contemporáneo.
DOCUMENTAR PARA ARCHIVAR Vs. DOCUMENTAR PARA DENUNCIAR
Los usos más comunes de los smartphones (teléfonos inteligentes) paradójicamente no suelen ser muy inteligentes. Estos dispositivos móviles permiten la conexión instantánea a las redes sociales de interacción virtual, pero consuetudinariamente el material que se publica y/o comparte está constituido por fotografías del platillo que en breve degustará alguien o del vestido o los zapatos que ha comprado; de videos recién captados y almacenados del concierto musical al que, al mismo tiempo, asiste el portador del smartphone o de la grabación de un instante excitante de la borrachera colectiva en curso. Esta necesidad de reafirmar la existencia real por medio de la documentación virtual es un tema complejo, aún en espera de análisis profundos. Lo que parece claro es que registros como éstos terminarán, como cualquier formulario burocrático, en un archivo muerto o al menos colapsado entre tanta banalidad. Afortunadamente, cada vez más el dispositivo móvil con funciones de conexión inmediata a la Internet, se utiliza para documentar y difundir una realidad social vivida a diario, lo que se traduce en la posibilidad de registrar acontecimientos que evidencian abusos de poder que sólo a partir de la presión social, se divulgarán en otros medios. Así, la propagación de estos documentos supone una alternativa a las formaciones discursivas oficializadas y oficializantes.
Tal es el caso de los estudiantes que el 19 de septiembre de 2013 subieron a los vagones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Público Metro de la Ciudad de México para divulgar entre los transeúntes su análisis sobre las reformas que el gobierno de Peña Nieto pretendía entonces imponer –y que ya ha impuesto o está en vías de hacerlo-. Los jóvenes no hostilizaban de ninguna manera a los viajantes, simplemente utilizaban el vagón del Metro como espacio público para comunicar sus ideas a las personas ahí reunidas mientras realizaban su recorrido. Sin embargo, en la estación Eje Central, el servicio fue suspendido, con el objetivo de que los policías locales obligaran a los estudiantes a bajar del vagón. Gracias a que un pasajero videograbó con su teléfono móvil la llegada de los policías, el momento del enfrentamiento verbal entre éstos y los estudiantes y la rehabilitación del servicio -ahora con los estudiantes y un policía dentro del vagón- el asunto fue conocido pues el mismo día, el usuario de Youtube registrado como LV+, subió el video, de casi siete minutos de duración, bajo el título Estudiantes informan a la ciudadanía en el metro, policías los bajan como delincuentes,[49] que muy pronto obtuvo un efecto viral.[50]
https://www.youtube.com/watch?v=NafQU2mNops
Además de que la divulgación de documentos como éste funciona como práctica de oposición al discurso oficial de un México garante de la libertad de expresión, la recuperación de los dichos de unos y otros contenidos en el video, muestra la base argumentativa en que se sustenta el encontronazo entre relaciones de poder-resistencia. Antes de la llegada de los policías, los estudiantes hablan sobre la manipulación de la información en los medios de comunicación, causa por la que “se dan a la tarea de salir”. Mientras un primer policía los increpa, se escucha “Nosotros pagamos para estar aquí, no nos puedes correr”, seguido de una voz femenina que dice “No tienen por qué bajarse”. Luego llega un hombre canoso, vestido de traje que, al parecer, es quien activa la alarma del sistema. Se escuchan entonces más voces: “Están hablando con nosotros, no están haciendo nada”, “No le están pegando a nadie, están hablando”, “No sean payasos y vámonos”, “No son delincuentes”, “Ellos son estudiantes”, “No están vendiendo nada”. Una mujer, sabedora de que existen vías de denuncia alternativas, exclama: “Grábalo, grábalo, grábalo”, para dirigirse luego a uno de los cuatro o cinco policías que ya se encuentran dentro del vagón con la sentencia “No tiene por qué tocarlo”.
Al parecer, los policías acusan a los estudiantes de propagar panfletos entre los pasajeros, por lo que uno de los jóvenes pregunta a los ahí presentes: “¿Alguien tiene un algún volante que le hallamos entregado?”, al unísono se escucha un “¡No!”. Una mujer prorrumpe: “Grábalo, grábalo, para que lo suban”, momento en el que ya se ve a otro usuario videograbando con su smartphone. Se oye un clamor generalizado dirigido a los policías: “Ya bájense”, “Ya váyanse”. Otra mujer dice: “Lo suben al Facebook, pero sí lo suben, ¡eh!”. Los policías dicen querer dialogar con los estudiantes fuera del vagón, a lo que uno de ellos responde: “¿Quieres tener un diálogo? Hazlo sobre la marcha. No nos vamos a bajar”. Dos mujeres comentan: “Sí, es que entre menos información nos den, a ellos les conviene”. La presión social obliga entonces a que la alarma sea desactivada y, como estrategia (fallida) de empoderamiento, se le ordena a un policía viajar en el vagón con los estudiantes.
Considero que este ejercicio de transcripción contribuye a esclarecer la forma en que las personas posiblemente ajenas a la praxis de las tecnologías digitales, se apropian de ellas mediante un tercero al que se le supone habilitado para difundir, como denuncia pública, eso que ellas quisieran acusar. Conviene subrayar que las voces que animan a videograbar y divulgar el suceso son de mujeres adultas. Si consideramos que en México la práctica de delegar las labores del hogar al sexo femenino tristemente está aún muy arraigada, es probable que aquellas voces pertenezcan a mujeres con escaso acceso a la Internet (por falta de tiempo, porque no la consideran una herramienta útil para sus quehaceres diarios, por falta de recursos para poseer ordenador y conexión o por falta de interés), pero que conocen los alcances del recurso gracias a lo que se comenta en el entorno familiar o laboral.
Por otro lado, el apoyo manifiesto de los viajantes a los estudiantes demuestra que en estos tiempos de descomposición social, producto de las masacres que desde el sexenio pasado se vienen sucediendo sistemáticamente, creando un ambiente cada día más enrarecido de desconfianza a y por todo, aún existen recovecos donde la solidaridad se hace presente. Entonces, el video que nos ocupa funciona también como representación del poder colectivo solidario y sugiere a los espectadores virtuales que la posibilidad de unir fuerzas aún es tal.
Desgraciadamente, algunos documentos digitales que podrían servir como denuncia de lo que somos y lo que hacemos, se convierten en registros que reafirman las relaciones de poder. Días antes del suceso en el vagón del Metro, el 13 de septiembre de 2013 Eurobeker, usuario de Youtube, subió un video de apenas 16 segundos que tituló Conductor Molesto por los Bloqueos Atropella a los Maestros.[51] Lo que se ve es la manera en que un número considerable de personas caminan en grupo sobre lo que parece ser un tramo de Periférico, con la intención de bloquear el tránsito vehicular en forma de protesta. En el octavo segundo del video, aparece un auto gris que continúa avanzando, a pesar de que hay al menos cuatro personas frente a él intentando imposibilitar su paso. El conductor acelera y se lleva sobre el cofre a dos personas. Si bien es cierto que la reciente protesta magisterial ha generado opiniones encontradas en todo el país, también es verdad que el homicidio voluntario está tipificado en nuestras leyes penales porque atenta al derecho inalienable a la vida. Obviando la disertación de carácter ético y el debate vinculante entre el derecho al libre tránsito y el derecho a la manifestación, lo que aquí me interesa analizar son los registros de la recepción del video.
https://www.youtube.com/watch?v=id6CAXDh3yY
La grabación ha sido vista en Youtube apenas por 1673 cibernautas, calificada con 23 “me gusta”, nadie al día de hoy ha pinchado un “no me gusta” y sólo 18 usuarios del sitio web han comentado el video. Si el video es sorprendente, el tenor de esos pocos comentarios es espeluznante: “Pues yo haria lo mismo si se me atrviesan asi unos desconocidos mas vale pagar el deducible de mi seguro q arriesgar mi vida [sic]”, “a webo!…. ya era hora de que alguien usara el sentido comun! [sic]”, “Ea wevooooo!!! Los demas que culpa tienen… Que se ponga a trabajar que seregresen a su propia ciudad… Alla probablemente si los atropellan, al menos sabran quien fue [sic]”, “Ojala hicieramos todos lo mismo pero con camioneta o vehiculos mas grandes [sic]”.
Estos comentarios se fundamentan en el habitus del mexicano promedio que se enorgullece de la mítica grandeza del indígena histórico, mientras escupe en la cara del indígena contemporáneo. Y es que, para el caso que nos ocupa, el rescate etimológico del término indígena resulta esclarecedor. Indígena proviene de las voces latinas inde (de allí) y gens (gente o población), lo que podríamos traducir como gente de un otro lugar (indefinido e indefinible) que no pertenece a mi lugar (excluyente de los otros pero, al mismo tiempo, autoexcluido ilusoriamente mediante la diferencia propia que me individualiza frente a cualquier otro, se sitúe donde se sitúe).
La consecuencia de este mecanismo es que el no indígena se afirma en función de una aparente igualdad entre los suyos, entre los de su lugar que cree tener perfectamente acotado y situado; en tanto que el indígena es un sujeto ajeno, un intruso, un ente de un espacio residual no conocido y sólo señalado (de allí) que es percibido como disforme, discordante y disímil, en contraste con la conformidad reinante en el propio lugar de quien señala.
Los orígenes de este lastre mental reproducido naturalmente ya los señaló Bonfil Batalla: «La ideología que pretendía justificar la colonización como una cruzada de redención, revelaba precisamente la convicción de que el único camino hacia la salvación era el trazado por la civilización occidental. La occidentalización del indio, sin embargo, resultaba contradictoria con la terca y primordial necesidad de mantener una clara distinción entre los colonizados (los indios) y los colonizadores europeos, porque si los indios hubiesen dejado de serlo por incorporarse plenamente a la civilización occidental, habría dejado de existir la justificación ideológica de la dominación colonial. La segregación y la diferencia son consustanciales a toda sociedad colonial. La unificación, en cambio, bien sea por la asimilación del colonizado a la cultura dominante, o bien como proyecto improbable de fusión de civilizaciones, niega de raíz el orden colonial».[52]
Entonces, la recepción de este video es una de tantas manifestaciones que evidencian la urgencia de la descolonización ideológica y de la recuperación de las “múltiples contramemorias alternativas”[53] en y de México y en toda América Latina. Si todos somos iguales porque todos somos diferentes, es imprescindible promover una contraconciencia (autoreflexiva y no importada) capaz de comprender que, aunque “la población latinoamericana presenta una pluralidad tan amplia de usos y costumbres, de lógicas de comportamiento, que resulta difícil hablar de una sola identidad latinoamericana [que] llega incluso a mostrarse como una incompatibilidad cultural […] paradójicamente, esa misma pluralidad parece desplegarse como la afirmación de una ‘unidad’ sui generis.”[54]
Con toda razón, se ha escrito que el movimiento magisterial de 2013 ha despertado la cólera de los imbéciles, es decir, de los sujetos necesitados “de marcar distancia desde una posición superior, negándoles a los que se desprecia la categoría que tienen (los que protestan no son profesores, porque ningún profesor verdadero haría cosas así) o bien, asumiéndose como modelo (los que sí trabajamos, los que sí queremos que el país progrese).”[55]
Pero, ¿podemos entonces considerar que los acontecimientos videograbados, la difusión del documento vía YouTube y los comentarios que nos sugieren una línea de recepción, son prácticas de resistencia al pensamiento dominante? ¿Conocemos la intención de la persona que lo difundió al difundirlo? Con el escaso impacto mediático –en términos de virulencia- que ha tenido, evidenciado por el número de veces que ha sido reproducido, ¿es posible decir que ha funcionado como contrapoder?
Considero que en este caso, la fuerza de la resistencia no reside ni en los manifestantes atropellados, ni en el conductor alterado, ni en quien grabó y subió el video, ni en ninguno de los comentaristas del mismo. Si antes expuse que para Foucault la resistencia reside en el entrenamiento del pensamiento mediante el pensamiento, es indiscutible que el único pensamiento manifiesto que devela la observación atenta de esos 16 segundos es el propio. Y aquí es, entonces, donde encuentro aquella fuerza, pues mientras el espectador mira el video, éste funciona como espejo de quien lo mira.
Apelando, como lo hizo un comentarista, al sentido común (al habitus), las preguntas del espejo serían ¿mi sentido común hace impensable que, ante el bloqueo de una avenida, yo arrastre entre el cofre y los neumáticos a quienes no me permiten transitar? O, ¿mi sentido común hace impensable que yo me vea obligado a modificar mi trayecto, mis planes y a malgastar mi tiempo por culpa de estos foráneos que deberían permanecer en ese otro lugar que, por ser otro, es suyo? Y, desde el otro lugar, ¿mi sentido común hace impensable que sólo por conservar mi integridad física, me permita titubear y temer poniendo en entredicho la visibilidad que pretende la colectividad con la que me identifico?
EXCURSO
Resulta imposible que del escueto análisis presentado surja una conclusión. Porque no he finalizado lo que proyecté en el esquema previo que me propuse antes de comenzar a escribir, tampoco he discurrido con la profundidad que el tema merece y lo sugerido aquí carece de las condiciones mínimas requeridas por el punto y final. En el borrador esperarán temas como las tecnologías digitales como plataforma de oposición a la instrucción institucional concebida como educación universitaria; el desarrollo del periodismo digital independiente y su legitimidad frente a los imperios Televisa y TVAzteca; las nuevas maneras de reflexionar sobre la información transmitida en radio y televisión, a partir de la posibilidad que ofrece la Web de releer lo oído y lo visto cuantas veces se quiera y la semejanza de esta práctica el soporte libro; la Internet como una de sus herramientas sustantivas del EZLN desde hace veinte años; la Web como el soporte que posibilitó y posibilita la visibilidad de los migrantes centroamericanos en México y la legitimación que las autodefensas comunitarias michoacanas han realizado de su lucha por medio de los soportes digitales.
En tal circunstancia, sólo agrego un comentario. Quisiera rescatar una nota escrita por la persona que fungió como inquisidora de este texto, buscando dedazos y señalando problemas de redacción y omisiones que para quien escribe son difíciles de encontrar: “[es cierto lo que expones pero] también [la Internet] se ha convertido en el lugar para decir lo que jamás se atrevería a decir mucha gente en persona, he leído los peores insultos, las expresiones más bajas de intolerancia y de racismo y muchas otras prácticas que se pensaban que estaban ya caducas. La gente se vuelve muy valiente tras la pantalla y cada vez más cobarde afuera de ella.”[56]
De ahí que regrese al tema de la educación digital. Educar es guiar o encaminar en el conocimiento. Instruir, en cambio, es enseñar o dar a conocer el conocimiento. Entonces, la educación implica la interrelación entre dos sujetos activos -el que guía y el que es guiado-, mientras que la instrucción cosifica a quien la recibe como mero depósito de saberes categóricos. Quien educa, acompaña y dialoga. Quien instruye, impone y silencia. Entonces, cierro con una pregunta que quedará abierta: ¿qué estamos haciendo los docentes para educar a las generaciones venideras sobre las posibilidades que ofrece la Internet como agente de resistencia al pensamiento dominante?
Bibliografía
AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio, Corrientes, temas y autores de la historiografía del siglo XX, Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2002.
_____, “Una perspectiva global del ‘análisis de los sistemas-mundo’” en WALLERSTEIN, Immanuel, Crítica del sistema- mundo capitalista, México: Era, 2003, pp. 17-135.
_____, Mitos y olvidos en la historia oficial de México. Memorias y contramemorias en la nueva disputa en torno del pasado y del presente histórico mexicanos, México: Ediciones Quinto Sol, 2003.
_____, Para comprender el mundo actual. Una gramática de larga duración, Rosario: Prohistoria, 2005.
BARBIER, Frédéric y Catherine BERTHO LAVENIR, Historia de los medios de Diderot a Internet, Buenos Aires: Colihue, 2007.
BARTHES, Roland, El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura, Barcelona: Paidós, 2009.
_____, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces, Barcelona: Paidós, 2009.
BONFIL BATALLA, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, México: Grijalbo / CNCA, 1990.
BOURDIEU, Pierre, El sentido práctico, Madrid: Siglo XXI, 2008.
BURGESS, Jean y Joshua GREEN, Youtube. Digital media and society series, Cambridge: Polity Press, 2009.
BURKE, Peter, La revolución historiográfica francesa. La Escuela de los Annales: 1929-1989, Barcelona: Gedisa, 1999.
_____, Hibridismo cultural, Madrid: Akal, 2010.
_____, ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona: Paidós, 2006.
CASTILLO GÓMEZ, Antonio (comp.), Escribir y leer en siglo de Cervantes, Barcelona: Gedisa, 1999.
_____, Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los Siglos de Oro, Madrid: Akal, 2006.
CHARTIER, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Barcelona: Gedisa, 1999.
DANIEL, Ute, Compendio de Historia Cultural. Teorías, práctica, palabras clave, Madrid: Alianza, 2005.
DOMINGUES, José Maurício, Desarrollo, periferia y semiperiferia en la tercera fase de la modernidad global, Buenos Aires: CLACSO, 2012.
DORON, Roland y François PAROT, Diccionario Akal de Psicología, Madrid: Akal, 2008.
ECHEVERRÍA, Bolívar, “La múltiple modernidad de América Latina” en Contrahistorias. La otra mirada de Clío, Núm. 4, 2005, pp. 57-70.
FOUCAULT, Michel, Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, Volumen III, Barcelona: Paidós, 1999.
_____, Tecnologías del yo. Y otros textos afines, Barcelona: Paidós, 1990.
_____, La arqueología del saber, Madrid: Siglo XXI, 2008.
GAUNA, Anibal, El proyecto político de Michel Foucault. Estrategias para la cultura venezolana, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2001.
GEERTZ, Clifford, La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa, 2005.
GONZÁLEZ OCHOA, César, Apuntes acerca de la representación, México: UNAM, 2001.
GOMBRICH, Ernest H, “Meditaciones sobre un caballo de juguete o Las raíces de la forma artística” en Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte, Madrid: Debate, 1998.
JIMÉNEZ DIÉZ, Alicia, “El mito de los orígenes: procesos de interacción cultural e identidad étnica” en Imagines hibridae. Una aproximación postcolonialista al estudio de las necrópolis de la Bética, Madrid: CSIC, 2008.
LE GOFF, Jacques, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Barcelona: Paidós, 2005.
LEUNG, Linda, Etnicidad virtual. Raza, Resistencia y Word Wide Web, Barcelona: Gedisa, 2007.
LUCÍA MEGÍAS, José Manuel, Leer el Quijote en imágenes. Hacia una teoría de los modelos iconográficos, Madrid: Calambur, 2006.
MANGUEL, Alberto, Una historia de la lectura, Bogotá: Norma, 1999.
McKENZIE, D.F, Bibliografía y sociología de los textos, Madrid: Akal, 2005.
OLSON, David R., El mundo sobre papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento, Barcelona: Gedisa, 1999.
PETRUCCI, Armando, Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona: Gedisa, 1999.
RAYNAUD, Philippe y Stéphane RIALS (eds.), Diccionario Akal de Filosofía Política, Madrid: Akal, 2001.
RICŒUR, Paul, La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires: FCE, 2010.
RIOUX, Jean Pierre y Jean-François Sirinelli, Para una historia cultural, México: Taurus, 1998.
RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando, Imago. La cultura visual y figurativa del Barroco, Madrid: Adaba, 2009.
SERNA Justo y Anaclet PONS, La historia cultural. Autores, obras, lugares, Madrid: Akal, 2005.
STOOPEN, María, Los autores, el texto, los lectores en el Quijote de 1605, Guanajuato: UNAM/ UG, 2002.
TOMÁS, Facundo, Escrito, pintado (Dialéctica entre escritura e imágenes en la conformación del pensamiento europeo), Madrid: La balsa de Medusa, 2005.
WALLERSTEIN, Immanuel, La crisis estructural del Capitalismo, México: Los libros de Contrahistorias, 2005.
Recursos digitales
ALAYÓN, David y María PICASSÓ, “Efecto viral (Coomic)” en CookingIdeas. Un blog de Vodafone para alimentar tu mente de ideas, 19 de julio de 2011. Disponible en: http://www.cookingideas.es/el-efecto-viral-coomic-20110719.html; última consulta: diciembre 2013.
FALLA AROCHE, Stephani, “La historia de Internet” en Maestros de la web, 14 de febrero de 2006. Disponible en: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/; última consulta: diciembre 2013.
GOMBRICH, Ernest H., Arte e ilusión. Estudios sobre la psicología de la representación pictórica (1960) Disponible en: http://blogs.enap.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2013/01/gombrich.pdf; última consulta: diciembre 2013.
INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet, 17 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/internet0.pdf; última consulta: diciembre 2013.
LEINER, Barry, CERT, Vinton y otros, “Breve historia de Internet” en Internet Society, sin fecha. Disponible en: http://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet; última consulta: diciembre 2013.
ROMERO PUGA, Juan Carlos, “La cólera de los imbéciles” en Letras libres (edición digital), 12 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.letraslibres.com/blogs/otra-vez/la-colera-de-los-imbeciles; última consulta: diciembre 2013.
“Definición de World Wide Web, web o www” en Masadelante.com. Servicios y recursos para tener éxito en internet, sin fecha. Disponible en: http://www.masadelante.com/faqs/www; última consulta: diciembre 2013.
Videografía digital
Abuelita mexicana enojada con los Politicos de Mexico [sic]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=HHYqeS45lJI; última consulta: diciembre 2013.
Conductor Molesto por los Bloqueos Atropella a los Maestros. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=id6CAXDh3yY; última consulta: diciembre 2013.
Estudiantes informan a la ciudadanía en el metro, policías los bajan como delincuentes. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=NafQU2mNops; última consulta: diciembre 2013.
Tercer Grado. Transmisión televisada el 15 de mayo de 2013. Disponible en: http://tvolucion.esmas.com/noticieros/tercer-grado/221384/grabaciones-del-ex-gobernador-tabasco-andres-granier/#; última consulta: diciembre 2013.
[1] Al respecto, consúltese BURKE, Peter, La revolución historiográfica francesa. La Escuela de los Annales: 1929-1989, Barcelona: Gedisa, 1999 y, del mismo autor, Hibridismo cultural, Madrid: Akal, 2010. También AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio, Corrientes, temas y autores de la historiografía del siglo XX, Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2002; DANIEL, Ute, Compendio de Historia Cultural. Teorías, práctica, palabras clave, Madrid: Alianza, 2005; LE GOFF, Jacques, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Barcelona: Paidós, 2005; RIOUX, Jean Pierre y Jean-François Sirinelli, Para una historia cultural, México: Taurus, 1998, además de la bibliografía citada a lo largo de este texto.
[2] Cabe señalar que los movimientos sociales liderados por estudiantes entre 1960 y 1980 en todo el mundo, fueron los agentes determinantes del interés por el análisis interdisciplinar. Al respecto véase AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio, Para comprender el mundo actual. Una gramática de larga duración, Rosario: Prohistoria, 2005. Es en esta época cuando los historiadores adoptaron el llamado giro antropológico, mismo que serviría para estudiar el quehacer humano desde la pluralidad de culturas, dejando de lado el concepto tradicional de “la” cultura.
[3] SERNA Justo y Anaclet PONS, La historia cultural. Autores, obras, lugares, Madrid: Akal, 2005, p. 10.
[4] SERNA, La historia cultural…, p. 7.
[5] BURKE, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona: Paidós, 2006, p. 15.
[6] CHARTIER, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Barcelona: Gedisa, 1999, p. IX.
[7] Aunque los estudios de lingüística tradicionales asientan las diferencias conceptuales entre idioma, lengua y dialecto, desde mi punto de vista la conceptualización de las lenguas autóctonas como dialectos ha tenido implicaciones políticas y culturales, a todas luces negativas y devastadoras, que han servido a la construcción de una mexicanidad unificadora, y por tanto, excluyente de la diversidad cultural. El resultado es la condición esquizoide en la que históricamente se ha sustentado la identidad nacional, fracturada entre la vivencia de los mexicanos reales y el imaginario impuesto del mexicano añorado.
[8] GEERTZ, Clifford, La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa, 2005, p. 51.
[9] En palabras del autor el habitus está compuesto por “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos […] sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta”. BOURDIEU, Pierre, El sentido práctico, Madrid: Siglo XXI, 2008, p. 86.
[10] JIMÉNEZ DIÉZ, Alicia, “El mito de los orígenes: procesos de interacción cultural e identidad étnica” en Imagines hibridae. Una aproximación postcolonialista al estudio de las necrópolis de la Bética, Madrid: CSIC, 2008, p. 62.
[11] BOURDIEU, El sentido práctico, p. 86.
[12] Actualmente, los estudios histórico-socioculturales sobre la cultura escrita han permitido la ampliación conceptual de la ontología del “texto”, superando el vínculo tradicional que lo asocia con la cultura impresa. Así, las imágenes, las partituras, los mapas, las formas escriturales, los gestos y en general las formas de apropiación del espacio como realidad ficcional y funcional, forman parte del amplio crisol de significaciones textuales. En este sentido, la imagen es un texto figurativo. Al respecto, consúltese McKENZIE, D.F, Bibliografía y sociología de los textos, Madrid: Akal, 2005; BARTHES, Roland, El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura, Barcelona: Paidós, 2009 y Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces, Barcelona: Paidós, 2009; RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando, Imago. La cultura visual y figurativa del Barroco, Madrid: Adaba, 2009; OLSON, David R., El mundo sobre papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento, Barcelona: Gedisa, 1999; TOMÁS, Facundo, Escrito, pintado (Dialéctica entre escritura e imágenes en la conformación del pensamiento europeo), Madrid: La balsa de Medusa, 2005 y LUCÍA MEGÍAS, José Manuel, Leer el Quijote en imágenes. Hacia una teoría de los modelos iconográficos, Madrid: Calambur, 2006, entre otros.
[13] GONZÁLEZ OCHOA, César, Apuntes acerca de la representación, México: UNAM, 2001, p. 31.
[14] GOMBRICH, Ernest H., Arte e ilusión. Estudios sobre la psicología de la representación pictórica, publicado originalmente en inglés en 1960. Recurso digital disponible en: http://blogs.enap.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2013/01/gombrich.pdf; última consulta: diciembre 2013.
[15] GOMBRICH, Arte e ilusión, sin paginar. Recurso digital.
[16] GOMBRICH, Ernest H, “Meditaciones sobre un caballo de juguete o Las raíces de la forma artística” en Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte, Madrid: Debate, 1998, p. 8.
[17] GOMBRICH, “Meditaciones sobre un…”, p. 4.
[18] RAYNAUD, Philippe y Stéphane RIALS (eds.), Diccionario Akal de Filosofía Política, Madrid: Akal, 2001, voz: “derecho de resistencia”, p. 173.
[19] FOUCAULT, Michel, La arqueología del saber, Madrid: Siglo XXI, 2008, p. 50
[20] FOUCAULT, La arqueología del…, p. 55.
[21] FOUCAULT, Michel, “Diálogo sobre el poder” en Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, Volumen III, Barcelona: Paidós, 1999, p. 59.
[22] FOUCAULT, Michel, “La ética del cuidado de sí mismo como práctica de la libertad” en Estética, ética y…, p. 405.
[23] BOURDIEU, El sentido práctico, p. 88.
[24] FOUCAULT, Michel, “¿Es inútil sublevarse?” en Estética, ética y…, p. 203.
[25] RICŒUR, Paul, La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires: FCE, 2010, p. 569.
[26] RICŒUR, La memoria…, p. 572.
[27] FOUCAULT, Michel, Tecnologías del yo. Y otros textos afines, Barcelona: Paidós, 1990, p. 49.
[28] FOUCAULT, Tecnologías del yo…, p. 49
[29] FOUCAULT, Michel, “Hermenéutica del sujeto” en Estética, ética y…, p. 285
[30] FOUCAULT, “La ética del cuidado…”, p. 405.
[31] Concepto acuñado por Anibal GAUNA en su sugerente trabajo El proyecto político de Michel Foucault. Estrategias para la cultura venezolana, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2001, p. 128
[32] Me refiero a la Internet considerando que el término proviene de la contracción gramatical de International Network, que literalmente podría traducirse como red o cadena internacional. Así, el género de la voz es femenino. No estoy de acuerdo con la práctica común de referirse a esta red sin el artículo, pues gramaticalmente la ausencia del artículo implica que se trata del nombre propio de alguien, cuando en verdad se trata del nombre propio de algo.
[33] Para ampliar el tema y comprender el complejo desarrollo tecnológico de esta red, consúltese BARBIER, Frédéric y Catherine BERTHO LAVENIR, Historia de los medios de Diderot a Internet, Buenos Aires: Colihue, 2007; LEINER, Barry, CERT, Vinton y otros, “Breve historia de Internet” en Internet Society, sin fecha [Disponible en: http://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet; última consulta: diciembre 2013] y FALLA AROCHE, Stephani, “La historia de Internet” en Maestros de la web, 14 de febrero de 2006 [Disponible en: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/; última consulta: diciembre 2013].
[34] HAMMERSLEY, M. y ATKINSON R, Ethnography: Principles in Practice, Londres: RoutIedge, 1995, p. 201. Citado en LEUNG, Linda, Etnicidad virtual. Raza, Resistencia y Word Wide Web, Barcelona: Gedisa, 2007, p. 14.
[35] “Definición de World Wide Web, web o www” en Masadelante.com. Servicios y recursos para tener éxito en internet, sin fecha. Disponible en: http://www.masadelante.com/faqs/www; última consulta: diciembre 2013]
[36] INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet, 17 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/internet0.pdf; última consulta: diciembre 2013.
[37] La bibliografía sobre el asunto es amplia. Aquí recomiendo MANGUEL, Alberto, Una historia de la lectura, Bogotá: Norma, 1999; PETRUCCI, Armando, Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona: Gedisa, 1999; STOOPEN, María, Los autores, el texto, los lectores en el Quijote de 1605, Guanajuato: UNAM / Universidad de Guanajuato, 2002; CASTILLO GÓMEZ, Antonio, Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los Siglos de Oro, Madrid: Akal, 2006 y, como compilador, Escribir y leer en siglo de Cervantes, Barcelona: Gedisa, 1999; además de la extensa producción de Roger Chartier, Robert Darnton, François Botrel, Fernando Bouza, entre otros.
[38] De acuerdo con la definición de Hardy-Bayle, el desorden mental conocido como esquizofrenia no puede definirse de manera unívoca. Así, las esquizofrenias pueden clasificarse, al menos, en tres tipos de sintomatología: la negativa o deficitaria, la positiva o productiva y la mixta. La primera se refiere a las personas que presentan “pobreza del pensamiento, del discurso, de los afectos, pérdida de iniciativa, anhedonia [y] trastornos de la atención”. En el segundo tipo, el paciente presenta delirios y alucinaciones. En el tipo mixto “las sintomatologías negativas y positivas se asocian, [fenómeno que] compromete la hipótesis de las dos enfermedades distintas y requiere otras investigaciones”. DORON, Roland y François PAROT, Diccionario Akal de Psicología, Madrid: Akal, 2008, voz: “esquizofrenia”, p. 223. Así, con esquizofrenia informativa me refiero a las experiencias, comportamientos y sensaciones que manifiestan muchos individuos frente al fenómeno de la producción indiscriminada de información digital. Considero que la saturación de la información contenida en la Internet y su manejo indiscriminado está generando personas que presentan las sintomatologías mencionadas. Aclaro que no estoy sugiriendo que el uso de la Internet produzca esquizofrénicos, sino que los términos psicológicos que se refieren a este desorden mental son útiles para entender ciertos comportamientos y sensaciones de los cibernautas.
[39] AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio, “Una perspectiva global del ‘análisis de los sistemas-mundo’” en WALLERSTEIN, Immanuel, Crítica del sistema-mundo capitalista, México: Era, 2003, p. 39.
[40] AGUIRRE ROJAS, “Una perspectiva global…”, p. 44.
[41] AGUIRRE ROJAS, “Una perspectiva global…”, p. 45.
[42] DOMINGUES, José Maurício, Desarrollo, periferia y semiperiferia en la tercera fase de la modernidad global, Buenos Aires: CLACSO, 2012, pp. 35-36. Las abreviaturas C&T e I&D corresponden a Ciencia y Tecnología e Investigación y Desarrollo respectivamente.
[43] WALLERSTEIN, Immanuel, La crisis estructural del Capitalismo, México: Los libros de Contrahistorias, 2005, p. 155.
[44] WALLERSTEIN, La crisis estructural…, pp. 174-177.
[45] WALLERSTEIN, La crisis estructural…, pp. 177-178.
[46] BURGESS, Jean y Joshua GREEN, Youtube. Digital media and society series, Cambridge: Polity Press, 2009.
[47] Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=HHYqeS45lJI; última consulta: diciembre 2013.
[48] Esta discusión, análisis, debate o lo que haya sido, se transmitió televisivamente el 15 de mayo de 2013, donde se calificó a Granier como “pillo” entre risas derivadas de lo estrambótico del caso. La grabación está disponible en: http://tvolucion.esmas.com/noticieros/tercer-grado/221384/grabaciones-del-ex-gobernador-tabasco-andres-granier/#; última consulta: diciembre 2013.
[49] Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=NafQU2mNops; última consulta: diciembre 2013.
[50] El efecto viral “es el término con el que se le llama al hecho de que un contenido haya recorrido la Red de forma rápida y exitosa, consiguiendo que miles de personas hayan visto, compartido, y en el caso de los memes editado, algo que ha llamado la atención en un corto periodo de tiempo” en ALAYÓN, David y María PICASSÓ, “Efecto viral (Coomic)” en CookingIdeas. Un blog de Vodafone para alimentar tu mente de ideas, 19 de julio de 2011. Disponible en: http://www.cookingideas.es/el-efecto-viral-coomic-20110719.html; última consulta: diciembre 2013.
[51] Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=id6CAXDh3yY; última consulta: diciembre 2013.
[52] BONFIL BATALLA, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, México: Grijalbo / CNCA, 1990, p. 103.
[53] AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio, Mitos y olvidos en la historia oficial de México. Memorias y contramemorias en la nueva disputa en torno del pasado y del presente histórico mexicanos, México: Ediciones Quinto Sol, 2003, p. 17. El autor entiende por contramemorias alternativas a las identidades de diferentes subgrupos que conforman las naciones, que funcionan como contrapeso, desde el interior de la memoria oficial y por debajo o por encima de ella, como parte de muchas otras identidades colectivas que coexisten con la identidad nacional.
[54] ECHEVERRÍA, Bolívar, “La múltiple modernidad de América Latina” en Contrahistorias. La otra mirada de Clío, Núm. 4, 2005, p. 57
[55] ROMERO PUGA, Juan Carlos, “La cólera de los imbéciles” en Letras libres (edición digital), 12 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.letraslibres.com/blogs/otra-vez/la-colera-de-los-imbeciles; última consulta: diciembre 2013.
[56] Comunicación vía correo electrónico.